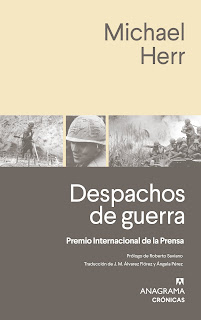Al
igual que su tocaya Penelope Fitzgerald, Penelope Lively (n. 1933) llegó relativamente tarde
a dedicarse en cuerpo y alma a la escritura profesional. Próxima a
cumplir los cuarenta años Lively trató de abrirse camino como escritora de
libros infantiles, una tarea que compaginaría con la docencia en calidad de
profesora de Historia. Más de una quincena de volúmenes dedicados a la
literatura infantil y/o juvenil la granjearon un prestigio en este campo que trataría
de obtener una justa «correspondencia» dentro de una literatura para «adultos»
en la que se prodigó a partir de finales de los años setenta con la publicación
de The Road to Liechfield (1977). Nominada al prestigioso premio Booker,
The Road to Liechfield parecía presagiar un éxito al corto o medio plazo.
Una segunda nominación por su pieza literaria According to Mark (1984) dio paso
a su consagración con Moon Tiger, recibiendo el Booker Award en una edición
particularmente disputada en la que competían manuscritos de la irlandesa Iris
Murdoch —El libro y la hermandad (1987)— y la inglesa Doris Lessing —El viento
se llevará nuestras palabras (1987)—. El título de este libro que «replica»
una expresión que ha calado en el acervo popular desde tiempos inmemoriales podría
servir de justificación a Claudia —una de las principales voces de Moon
Tiger— para anclar una historia de su propia vida entrelazada con
una Historia de calado universal. Para ello se vale de los recursos de su
pródiga memoria que viaja por un doble carril, el inherente a su experiencia
vital y el propio de los conocimientos acumulados durante décadas como
profesora de Historia. En las noches de vigilia en el hospital donde Claudia se
encuentra internada con un pronóstico que no invita al optimismo, la acompaña,
al lado de la mesita de noche, una extraña figura que adquiere cierta
autonomía. Se trata del Moon Tiger, que sirvió a Lively de título para su
décima novela para adultos y que bien avanzado el libro —cubriendo algo más de
un tercio de sus doscientas setenta páginas— define conforme a «una espiral
verde que se va consumiendo durante toda la noche para repeler los mosquitos,
dejando un largo rastro de ceniza gris.» Esa ceniza gris, desde un punto de
vista alegórico, podría hacer referencia a una experiencia trufada de pérdidas,
de renuncias, de insatisfacciones, de frustraciones en el marco de un mundo azotado,
golpeado por las guerras que acaban por laminar las esperanzas de futuro
incluso entre los más optimistas. A las primeras de cambio Claudia ya deja por
sentado, interpelándose a sí misma: «Estoy escribiendo una historia universal
(…) Yo creo que estoy capacitada: el eclecticismo siempre ha sido mi fuerte.»
Al concluir la lectura de Moon Tiger considero que aquella «enmienda a
la totalidad» expresada a media voz por Claudia para ser escuchada por su
enfermera, pero también para que encuentre eco en su «interior», opera
de manera vertiginosa y, a la par, fascinante. Se trata de un ejercicio
literario extremadamente complejo, en que los planos temporales se solapan,
requieren de multiplicidad de puntos de vista, «anexionan» lo antiguo con lo
moderno (incluso) en un mismo párrafo. Llegamos, pues, al convencimiento que la
memoria no trabaja en línea recta; la mente se configura a través de un caleidoscopio
de recuerdos que pueden conectarse (o no) a través de ese «hilo invisible» que
representa los conocimientos adquiridos a lo largo de años, lustros, década. Tas
la publicación de El mundo según Mark (1984) y Vida en el jardín
(2017), con otras de las obras de referencia de Penelope Lively, Moon Tiger,
el sello Impedimenta vuelve a ganarse el favor de un lector inquieto que aspira
a vivir una experiencia fuera de las coordenadas de la literatura
reglada por un «reglamento» plegado hacia la ortodoxia.