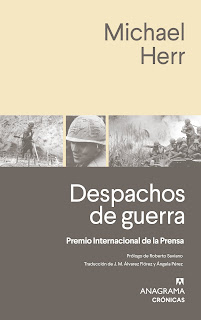En la génesis o desarrollo de los proyectos
de dos de las producciones cinematográficas contemporáneas más relevantes que
nos muestran sin tapujos el absurdo de la guerra más allá del marco geográfico
donde se desarrollan y que, a día de hoy, siguen siendo multireferenciadas,
tienen una figura en común en su ficha técnica: Michael Herr (1940-2016).
Fallecido hace casi una década, Herr atrajo la atención de Francis Ford Coppola
y Stanley Kubrick, sendos talentos con marcadas personalidades, que incorporaron
a sus respectivos equipos de trabajo en Apocalypse Now (1979) y La chaqueta metálica (1987) la que se revelaría una pieza clave a la
hora de articular un dispositivo narrativo que atiende a la descripción de una
realidad vivida en sus propias carnes.
En
diversas ocasiones había tenido la intención de leer la Opus magna de Michael
Herr, Despachos de guerra (1977), pero partía de una idea preconcebida
que podría tratarse de un relato en primera persona levantando acta de lo acontecido
en un determinado frente bélico, en su caso durante la Guerra de Vietnam. Una crónica
más, pues, que añadir a la larga lista de periodistas camuflados
entre soldados y mandos intermedios que aportaron su testimonio en la retaguardia,
cuyo brillo narrativo quedara convenientemente rebajado por la crudeza
del propio relato, directo, punzante, despojado de adornos en forma de
metáforas o alegorías. Pero semejantes apriorismos quedarían refutados de
inmediato a medida que iba avanzando en la lectura de Despachos de guerra
en su edición de Anagrama integrada en su colección Crónicas. No cabe duda que,
a renglón seguido del cierre de la Guerra de Vietnam —desde el prisma
historicista; la guerra interna que librarían infinidad de soldados incorporados
a la vida civil no parecía tener fin—, Michael Herr pasó por un «estado de
gracia» al ir pulsando las teclas de su máquina de escribir para dar forma a un
prodigioso relato que nos abre a la realidad de un mundo que se asemeja, en su
concepción orgánica, a una estructura empresarial. Entre líneas podemos intuir
que la guerra no deja de ser un (gran) negocio provisionado de un andamiaje empresarial
con una estructura organizativa (perfectamente) jerarquizada y diseñada para que
la maquinaria no se detenga, al tiempo que el frente de batalla se convierte en
una «trituradora humana». A medida que la lectura avanza nos vamos familiarizando
con siglas que remiten indefectiblemente a un complejo organizativo con multitud
de divisiones, las unas relativas a la intendencia, las otras a la economía o
las que atañen a lo militar coaligado con el poder gubernamental dictado desde
Washington a través de las administraciones de Lyndon B. Johnson y Richard M.
Nixon. En su último año en la Casa Blanca, Johnson asistió con enormes dosis de
preocupación a uno de los episodios, el de la ofensiva del Tet, que marcaron un
punto de inflexión en el curso de la Guerra del Vietnam. De aquel cruento episodio
registrado en 1969 —en tres fases bien marcadas— el reportero Michael Herr
levanta acta haciendo valer su pericia narrativa salpimentada de referencias
literarias —ilustrativa al respecto la cita a Lord Jim, la novela
escrita por Joseph Conrad, cuyo relato El corazón de las tinieblas sirvió
de inspiración para Apocalypse Now— y cinematográficas —por ejemplo, a La
hora final (1959), seguramente uno de los films vistos en su etapa juvenil,
en los primeros compases de la Guerra Fría—, en una muestra palmaria que Despachos
de guerra no tan solo se nutre de sus experiencias vividas en Vietnam
durante varios años.
No cabe duda que Despachos de guerra, cumplido casi medio siglo de vida, sigue siendo una obra de una extraordinaria vigencia, capaz de seducir con su veta literaria a lectores provenientes de distintos frentes generacionales, dejando constancia que tras ese gran «tinglado» económico que representa la guerra, en que la industria armamentística ejerce de palanca para propulsar sus propios intereses, atendemos a una realidad deshumanizada en que los cadáveres pasan a ser simples números contabilizados en los libros de Historia como si se tratara de un mero eco estadístico. Por fortuna, Michael Herr sobrevivió a toda clase de penurias y dificultades —la muerte sobrevoló su nido en diversas ocasiones—, para contar la que sigue siendo una obra maestra de referencia del periodismo en tiempos de guerra.