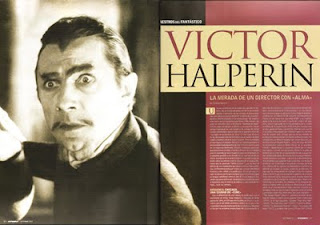En el número 28 de Scifiworld, en una de sus últimas páginas se reproduce un cuestionario al cineasta Mick Garris (un fiel y prolijo adaptador del universo literario de Stephen King) —avanzadilla a la excelente entrevista que se publicaría en el número posterior, el correspondiente a julio de 2010— en que presumo muchos de los lectores de la revista debían fruncir el ceño. A la pregunta «¿Qué música escuchas habitualmente?» Garris respondía: «rock sinfónico». ¿rock sinfónico? Algunos volverían a mirar la foto de Garris y se debían interrogar para sí mismos: pues no parece tan mayor como para escuchar una música que, a los oídos de la plana mayor de la progenie fanatizada por el fantastique de curso legal, esto es, el macerado con dosis de gore a golpe de Heavy o Trash-Metal, sería sinónimo de música de hace un millón de años y para un buen número de ellos les debía sobrevenir un enorme interrogante en forma de «¿qué diantres es eso?»
Hubo un tiempo que, como los dinosaurios, el planeta musical anglosajón estaba dominado, en buena medida, por esas formaciones del rock-sinfónico. Cierto es que esa extinción ocasionada por un meteorito en forma de radio-fórmulas (temas de un cuarto de hora o veinte minutos con los que solían deleitar a la parroquia los del progresivo no tenían cabida en este formato herziano) que impactó sobre el planet music en las primeras estribaciones de los años ochenta, dejó tocado de muerte a muchas bandas del espectro sinfónico, cuando no hacía demasiados años atrás llenaban estadios con la misma facilidad que el Barça de Pep Guardiola lo hace en los últimos años, mal que les pese a esos videoblogeros de marca. Algunos de los grupos de esta índole supieron verlas venir y mutaron a otra especie que desplegaría sus alas sobre la esfera del pop-rock, más acorde con los vientos que empezaban a soplar —Genesis—; unos cuantos ya habían procedido a la muda con suficiente antelación como para que ni tan siquiera gran parte de sus fans repararan en sus orígenes —Queen—; y otros siguieron aferrados a unos «valores supremos» que han ido marcando un tránsito hacia la agonía hasta alcanzar su práctica desaparición —Yes, Pink Floyd, Camel, Emerson Lake & Palmer, King Crimson, etc. Como todo fenómeno de desaparición lleva implícito un efecto de resurgimiento, éste se dio en el entorno del rock sinfónico con Marillion, pivote de una nueva hornada de formaciones —Pendragon, Asia, etc.— que para no llamar a la suspicacia entre la remozada cúpula de promotores musicales, extendían sus tarjetas de visita figurando con riqueza tipográfica el de «practicantes de pop-rock de calidad». Ese camuflaje a menudo cobraba hechuras de realidad, y aquellos devotos del rock-sinfónico más primitivo acabaron por batirse en retirada, buscando un botón de anclaje con otros estilos, tales como la world music de la que Peter Gabriel (en la foto), padre espiritual de la mejor cosecha de Genesis —Nursery Crime (1971), Foxtrot (1972) Selling England By the Pound (1973), The Lamb Lies Down On Broadway (1974): raro es el año que no vuelvo sobre esos pasajes que emanan creatividad y genialidad compositiva-acústica a raudales—, a través de su proyecto Real World, tripulaba con un horizonte tan incierto como estimulante.
La música, como el cine, en tanto que artes relativamente jóvenes, ha vivido periodos de una extraordinaria fertilidad creativa. Gabriel, un músico del que poco ha trascendido que su salida de Genesis tuvo mucho que ver con su interés por hacerse un nombre en calidad de director de cine, ha formado parte de dos de esas oleadas creativas de aupa, primero en el sinfónico, y luego en la World Music. Los que todavía tenemos la certidumbre de que una buena porción de la mejor música contemporánea —la reproducida fuera de las salas de concierto y/o de las cinematográficas— se dio en los años setenta y, en forma de destellos, en los años ochenta, debemos reparar en esa lenta agonía de aquellos forjadores de obras de indudable categoría que, como restos fosilizados, permanecen ocultos a los oídos de las nuevas generaciones. El ciclo natural empieza a cerrarse para personalidades como Peter Gabriel, que prorrogan su vigencia encima de los escenarios (cada vez más despoblados: cuatro mil almas en el recinto del Sant Jordi barcelonés en el pasado 23 de septiembre de 2010) sobre la base de versiones de temas de otros grupos o cantantes. Scratch My Back (2010) responde a ese acto-reflejo por buscar las respuestas musicales en el pasado en forma de versiones de temas de Paul Simon (Boy in the Bubble), Neil Young (Philadelphia) o Lou Reed (Power of the Heart), entre otros. En eso coincide con el músico que le reemplazó en el liderazgo de Genesis, Phil Collins, que con Goin Back (2010) rinde pleitesía al sonido Motown. Señales de humo visibles para la tribu de amantes del rock-sinfónico confinada en esas reservas de la espiritualidad musical en los tiempos en que los tambores de guerra se dejan sentir con fiereza desde los coches tuneados con un sonido atronadoramente... plano, buscando plaza en algún aparcamiento cercano de unas multisalas del extrarradio para degustar —acompañados de palomitas, faltaría plus— la última producción gore con sus correspondientes números romanos a modo de rúbrica para un título bien llamativo.